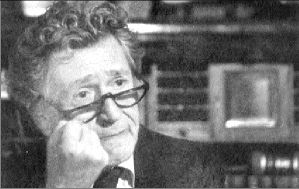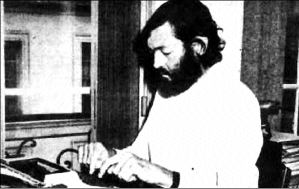"Para otros, el mundo nos es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla. Sí, otros estamos muy lejos de toda armonía y toda serenidad. Hemos vuelto los ojos en torno, y nos hemos sentido como una monstruosa, una indescifrable apariencia, rodeada, sitiada por otras apariencias, tan incomprensibles, tan feroces, quizá tan desgraciadas como nosotros mismos: "monstruo entre monstruos", o nos hemos visto cadáveres entre otros millones de cadáveres vivientes, pudriéndonos todos, inmenso montón, para mantillo de no sabemos qué extrañas flores, o hemos contemplado el fin de este mundo, planeta ya desierto en el que el odio y la injusticia, monstruosas raíces invasoras,habrán ahogado, habrán extinguido todo amor, es decir, toda vida. Y hemos gemido largamente en la noche. Y no sabíamos hacia dónde vocear".
INSOMNIO
Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro,
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna.
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla.
Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma,
por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid,
por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo.
Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre?
¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches?
LA INJUSTICIA
¿De qué sima te yergues, sombra negra?
¿Qué buscas?
Los oteros,
como lagartos verdes, se asoman a los valles
que se hunden entre nieblas en la infancia del mundo.
Y sestean, abiertos, los rebaños,
mientras la luz palpita, siempre recién creada,
mientras se comba el tiempo, rubio mastín que duerme
/a las puertas de Dios.
Pero tú vienes, mancha lóbrega,
reina de las cavernas, galopante en el cierzo, tras tus corvas
/pupilas, proyectadas
como dos meteoros crecientes de lo oscuro,
cabalgando en las rojas melenas del ocaso,
flagelando las cumbres
con cabellos de sierpes, látigos de granizo.
Llegas,
oquedad devorante de siglos y de mundos,
como una inmensa tumba,
empujada por furias que ahincan sus testuces,
duros chivos erectos, sin oídos, sin ojos,
que la terneza ignoran.
Sí, del abismo llegas,
hosco sol de negruras, llegas siempre,
onda turbia, sin fin, sin fin manante,
contraria del amor, cuando él nacida
en el día primero.
Tú empañas con tu mano
de húmeda noche los cristales tibios
donde al azul se asoma la niñez transparente, cuando
/apenas
era tierna la dicha, se estrenaba la luz,
y pones en la nítida mirada
la primer llama verde
de los turbios pantanos.
Tú amontonas el odio en la charca inverniza
del corazón del vejo,
y azuzas el espanto
de su triste jauría abandonada
que ladra furibunda en el hondón del bosque.
Y van los hombres, desgajados pinos,
del oquedal en llamas, por la barranca abajo,
rebotando en las quiebras,
como teas de sombra, ya lívidas, ya ocres,
como blasfemias que al infierno caen.
... Hoy llegas hasta mí.
He sentido la espina de tus podridos cardos,
el vaho de ponzoña de tu lengua
y el girón de tus alas que arremolina el aire.
El alma era un aullido
y mi carne mortal se helaba hasta los tuétanos.
Hiere, hiere, sembradora del odio:
no ha de saltar el odio, como llama de azufre,
/de mi herida.
Heme aquí:
soy hombre, como un dios,
soy hombre, dulce niebla, centro cálido,
pasajero bullir de un metal misterioso que irradia
/la ternura.
Podrás herir la carne
y aun retorcer el alma como un lienzo:
no apagarás la brasa del gran amor que fulge
dentro del corazón, bestia maldita.
Podrás herir la carne.
No morderás mi corazón,
madre del odio.
Nunca en mi corazón,
reina del mundo.
EL ÚLTIMO CAÍN
Ya asesinaste a tu postrer hermano:
ya estás solo.
¡Espacios: plaza, plaza al hombre!
Bajo la comba de plomo de la noche, oprimido
por la unánime acusación de los astros que
mudamente gimen,
¿adónde dirigirás tu planta?
Estos desiertos campos
están poblados de fantasmas duros, cuerpo en el
aire, negro en el aire negro,
basalto de las sombras,
sobre otras sombras apiladas.
Y tú aprietas el pecho jadeante
contra un muro de muertos, en pie sobre sus tumbas,
como si aún empujaras el carro de tu odio
a través de un mercado sin fin,
para vender la sangre del hermano,
en aquella mañana de sol, que contra tu amarilla
palidez se obstinaba,
que pujaba contra ti, leal al amor, leal a la vida,
como la savia enorme de la primavera es leal a la
enconada púa del cardo, que la ignora,
como el anhelo de la marea de agosto es leal al más
cruel niño que enfurece en su juego la playa.
Ah, sí, hendías, palpabas, ¡júbilo, júbilo!
era la sangre, eran los tallos duros de la sangre.
Como el avaro besa, palpa el acervo de sus rojas
monedas,
hundías las manos en esa tibieza densísima (hecha
de nuestro sueño, de nuestro amor que incesante
susurra)
para impregnar tu vida sin amor y sin sueño;
y tus belfos mojabas en el charco humeante
cual si sorber quisieras el misterio caliente del
mundo.
Pero, ahora, mira, son sombras lo que empujas,
¿no has visto que son sombras?
¿O vas quizá doblado como por un camino de sirga,
tirando de una torpe barcaza de granito,
que se enreda una vez y otra vez en todos los
troncos ribereños,
retama que se curva al huracán,
estéril arco donde
no han de silbar ni el grito ni la flecha,
buey en furia que encorva la espalda al rempujón
y ahinca
en las peñas el pie,
con músculos crujientes,
imagen de crispada anatomía?
Sombras son, hielo y sombras que te atan:
cercado estás de sombras gélidas.
También los espacios odian, también los espacios
son duros,
también Dios odia.
Espacios, plaza, por piedad al hombre!
Ahí tienes la delicia de los nos, tibias aún de paso
están las sendas.
Los senderos, esa tierna costumbre donde aún late
el amor de los días
(la cita, secreta como el recóndito corazón de una
fruta,
el lento mastín blanco de la fidelísima amistad,
el tráfago de signos con que expresamos la absorta
desazón de nuestra intima ternura),
sí, las sendas amantes que no olvidan,
guardan aún la huella delicada, la tierna forma del
pie humano,
ya sin final, sin destino en la tierra,
ya sólo tiempo en extensión, sin ansia,
tiempo de Dios, quehacer de Dios,
no de los hombres.
¿Adónde huirás, Caín, postrer Caín?
Huyes contra las sombras, huyendo de las sombras,
huyes
cual quisieras huir de tu recuerdo,
pero, ¿cómo asesinar al recuerdo
si es la bestia que ulula a un tiempo mismo
desde toda la redondez del horizonte,
si aquella nebulosa, si aquel astro ya oscuro,
aún recordando están,
si el máximo universo, de un alto amor en vela
también recuerdo es sólo,
si Dios es sólo eterna presencia del recuerdo?
Ves, la luna recuerda
ahora que extiende como el ala tórpida
de un murciélago blanco
su álgida mano de lechosa lluvia.
Esparcidos lingotes de descarnada plata,
los huesos de tus víctimas
son la sola cosecha de este campo tristísimo.
Se erguían, sí, se alzaban, pujando como torres,
como oraciones hacia Dios,
cercados por la niebla rosada y temblorosa de la
carne,
acariciados por el terco fluido maternal que sin rumor
los lamía en un sueño:
muchachas, como navíos tímidos en la boca del puerto
sesgando, hacia el amor sesgando;
atletas como bellos meteoros, que encrespaban el
aire, exactísimos muelles hacia la gloria vertical
de las pértigas,
o flores que se inclinan, o sedas que se pliegan sin
crujido en el descenso elástico;
y niños, duros niños, trepantes, aferrados por las
rocas, afincando la vida, incrustados en vida,
como pepitas áureas.
¡Ah, los hombres se alzaban, se erguían los bellos
báculos de Dios,
los florecidos báculos del viejísimo Dios!
Nunca más, nunca más,
Nunca más.
Pero, tu, ¿por qué tiemblas?
Los huesos no se yerguen: calladamente acusan.
He ahí las ruinas.
He ahí la historia del hombre (sí, tu historia)
estampada como la maldición de Dios sobre la
piedra.
Son las ciudades donde llamearon
en la aurora sin sueño las alarmas,
cuando la multitud cual otra enloquecida llama
súbita,
rompía el caz de la avenida insuficiente,
rebotaba bramando contra los palacios desiertos
hocicando como un negruzco topo en agonía su
lóbrego camino.
Pero en los patinejos destrozados,
bajo la rota piedad de las bóvedas,
sólo las fieras aullarán el terror del crepúsculo.
Algunas tiernas casas aún esperan
en el umbral las voces, la sonrisa creciente
del morador que vuelve fatigado
del bullicio del día,
los juegos infantiles
a la sombra materna de la acacia,
los besos del amante enfurecido
en la profunda alcoba.
Nunca más, nunca más.
Y tú pasas y vuelves la cabeza.
Tú vuelves la cabeza como si la volvieses
contra el ala de Dios.
Y huyes buscando
del jabalí la trocha inextricable,
el surco de la hiena asombradiza;
huyes por las barrancas, por las húmedas
cavernas que en sus últimos salones
torpes lagos asordan, donde el monstruo sin ojos
divina voluntad se sueña, mientras blando se
amolda a la hendidura
y el fofo palpitar de sus membranas
le mide el tiempo negro.
Y a ti, Caín, el sordo horror te apalpa,
y huyes de nuevo, huyes.
Huyes cruzando súbitas tormentas de primavera,
entre ese vaho que enciende con un torpor de fuego
la sombría conciencia de la alimaña,
entre ese zumo creciente de las tiernísimas células
vegetales,
esa húmeda avidez que en tanto brote estalla, en
tanta delicada superficie se adulza,
mas siempre brama «amor» cual un suspiro oscuro.
Huyes maldiciendo las abrazantes lianas que te
traban como mujeres enardecidas,
odiando la felicidad candorosa de la pareja de
chimpancés que acuna su cría bajo el inmenso cielo
del baobab,
el nupcial vuelo doble de las moscas, torpísimas
gabarras en delicia por el aire inflamado de junio.
Huyes odiando las fieras y los pájaros, las hierbas
y los árboles,
y hasta las mismas rocas calcinadas,
odiándote lo mismo que a Dios,
odiando a Dios.
Pero la vida es más fuerte que tú,
pero el amor es más fuerte que tú,
pero Dios es más fuerte que tú.
Y arriba, en astros sacudidos por huracanes de
fuego,
en extinguidos astros que, aún calientes, palpitan
o que, fríos, solejan a otras lumbreras jóvenes,
bullendo está la eterna pasión trémula.
Y, más arriba, Dios.
Húndete, pues, con tu torva historia de crímenes,
precipítale contra los vengadores fantasmas,
desvanécete, fantasma entre fantasmas,
gélida sombra las entre sombras,
tú maldición de Dios,
postrer Caín,
el hombre.
EN LA SOMBRA
Sí: tú me buscas.
A veces en la noche yo te siento a mi lado,
que me acechas,
que me quieres palpar,
y el alma se me agita con el terror y el sueño,
como una cabritilla, amarrada a una estaca,
que ha sentido la onda sigilosa del tigre
y el fallido zarpazo que no incendió la carne,
que se extinguió en el aire oscuro.
Sí: tú me buscas.
Tú me oteas, escucho tu jadear caliente,
tu revolver de bestia que se hiere en los troncos,
siento en la sombra
tu inmensa mole blanca, sin ojos, que voltea
igual que un iceberg que sin rumor se invierte en el
agua salobre.
Sí: me buscas.
Torpemente, furiosamente lleno de amor me buscas.
No me digas que no. No, no me digas
que soy náufrago solo
como esos que de súbito han visto las tinieblas
rasgadas por la brasa de luz de un gran navío,
y el corazón les puja de gozo y de esperanza.
Pero el resuello enorme
pasó, rozó lentísimo, y se alejó en la noche,
indiferente y sordo.
Dime, di que me buscas.
Tengo miedo de ser náufrago solitario,
miedo de que me ignores
como al náufrago ignoran los vientos que le baten,
las nebulosas últimas, que, sin ver, le contemplan.
De Hijos de la ira (1944)
Dámaso Alonso (1898-1990)